Ramiro era un pulpo digital. Sus tentáculos no eran de carne, sino extensiones brillantes de pantallas. En su escritorio, un monitor curvo de 34 pulgadas era su ventana principal al mundo. A su izquierda, una tableta mostraba un flujo constante de noticias y redes sociales. A su derecha, un portátil ejecutaba código complejo para su trabajo como desarrollador web. Y, a menudo, su teléfono inteligente descansaba cerca, vibrando con mensajes y notificaciones.
Su vida era constantemente pulgadas de clics. En la primera pantalla se dedicaba a ver las noticias más leídas, lo último en tecnología; mientras que en la segunda, depuraba código y echaba un vistazo a los correos electrónicos en la tercera. Se sentía eficiente, un maestro de la multitarea moderna. Podía saltar de una tarea a otra con la agilidad de un tigre, absorbiendo información de múltiples fuentes simultáneamente.
Pero un día, algo empezó a cambiar. Ramiro notó que le costaba concentrarse en una sola cosa. Las notificaciones constantes lo interrumpían, la información fragmentada lo abrumaba. Se sentía como si su cerebro estuviera dividido en mil pedazos, cada uno atendiendo a una pantalla diferente. Un proyecto importante en el trabajo comenzó a tambalearse. Los errores se multiplicaban, su productividad disminuía. Incluso sus amigos notaron su distracción constante durante las cenas, con un ojo siempre puesto en la pantalla de su teléfono.
Una tarde, mientras intentaba desesperadamente finalizar un informe, todas sus pantallas se quedaron en negro, las últimas páginas vistas por el, desaparecieron por completo. Un silencio inusual invadió su espacio de trabajo. Al principio, sintió pánico. Luego, una extraña sensación de calma lo envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada que mirar, nada que atender, solo el suave zumbido del aire acondicionado.
Ramiro respiró hondo. Miró por la ventana, notando los colores vibrantes del atardecer que antes pasaban desapercibidos. Se levantó, caminó por su apartamento y sintió la textura de la alfombra bajo sus pies. Esa noche, Ramiro desconectó todas sus pantallas. Leyó un libro en papel, sintiendo el peso de las páginas en sus manos. Durmió profundamente, sin el brillo azul interrumpiendo su descanso.
Al día siguiente, volvió al trabajo con solo su monitor principal encendido. Apagó las notificaciones de su teléfono y lo guardó en un cajón. Sorprendentemente, se sintió más concentrado, más presente. Las ideas fluían con mayor facilidad y la calidad de su trabajo mejoró notablemente.
Ramiro aprendió una valiosa lección: que la verdadera maestría no reside en la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, sino en la habilidad de enfocarse en una sola cosa con atención plena. Descubrió que, a veces, para realmente conectar con el mundo, necesitaba desconectarse de sus múltiples pantallas.



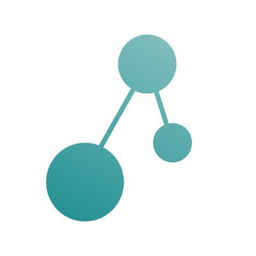
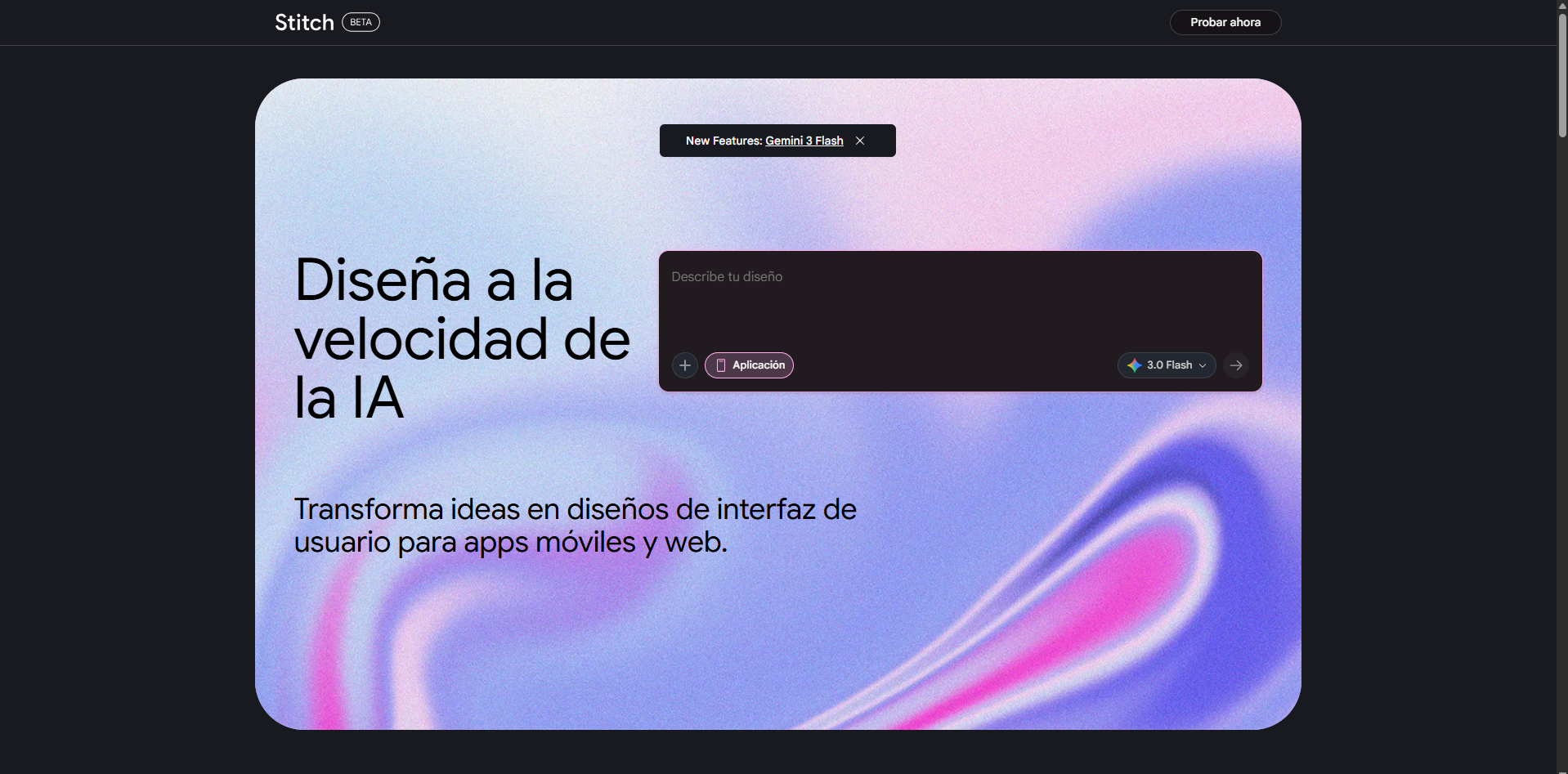


Deja una respuesta